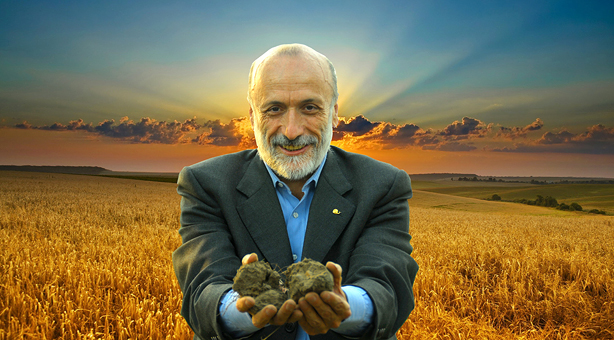A partir de una ordenanza municipal que restringió el uso de agroquímicos, un productor de avena recurrió a un grupo interdisciplinario de investigadores, que aportó una solución que evita el uso de fertilizantes sin afectar la productividad.
Agencia TSS – En Cañuelas, provincia de Buenos Aires, un olor penetrante solía invadir las aulas y dirigía la mirada de maestras y alumnos hacia las ventanas. Enseguida veían la causa: un avión fumigaba los campos aledaños, muy, demasiado cerca de la escuela. Cansados de esa cíclica postal tóxica, las voces de los pobladores comenzaron a alzarse cada vez más, amplificadas por organizaciones como la Asociación de Familias Productoras de Cañuelas (AFPC). Así, en 2010, tras varias reuniones en el Concejo Deliberante municipal, lograron la sanción de la Ordenanza N° 2671/10 de Regulación de Uso de Agroquímicos, que establece la prohibición de la aplicación de agroquímicos en forma aérea en todo el partido y en forma terrestre dentro de un radio de 2.000 metros de los límites urbanos.
El logro era muy importante, pero a los productores que quedaron dentro de esas franjas se les presentó un nuevo desafío: ¿cómo cultivar sin agroquímicos si los paquetes tecnológicos que utilizaban dependían de ellos? Así le sucedió al criador de caballos de salto Joaquín Cors, que necesitaba producir avena para alimentar a sus animales. A través de la Municipalidad, se contactó con la AFPC, que a su vez acudió a profesionales del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar Región Pampeana (IPAF) del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTA); y de la Cátedra Libre de soberanía Alimentaria (CaLiSA), de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Este equipo interdisciplinario propuso, implementó y evaluó una alternativa agroecológica para producir avena que tuvo resultados beneficiosos para el productor.

del Primer Congreso Provincial de Agroecología.
La propuesta consistió en acompañar la siembra de la avena con una leguminosa, en este caso, la vicia. La elección se basó en evidencia científica recopilada por los investigadores de que cuando se implantan cultivos consociados de gramíneas (como la avena) y leguminosas para ser utilizados como cobertura, se produce la fijación biológica del nitrógeno de la leguminosa, suministrando este nutriente a la gramínea acompañante y evitando la aplicación de fertilizantes. De este modo, se establecieron tres parcelas, cada una de 180 metros de largo por 14 de ancho, una con vicia, otra con avena y la tercera con vicia/avena. Al analizar estas formas de producción, los investigadores comprobaron que el policultivo aporta casi la misma biomasa que aportaba la avena producida con el sistema de monocultivo. Por lo tanto, se obtuvo un rendimiento similar sin necesidad de utilizar agroquímicos.
“El productor está conforme y continúa cultivando de esta manera porque la productividad no difiere mucho de la convencional y se ahorra lo que gastaría en aplicar herbicidas. Además, las ventajas adicionales son importantes, como la mejor cobertura del suelo y la disminución de malezas”, cuenta a TSS Mariana Marasas, integrante del equipo de investigación por parte del IPAF-INTA y actual secretaria de Investigación de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
El equipo también observó que el proceso de transición agroecológica favoreció la conformación de un entramado socio-político más complejo que resulta en distintos beneficios. Entre ellos: mayor empleo de mano de obra; el uso de maquinaria más pequeña que la utilizada para monocultivo, lo que favorece a los productores familiares poco capitalizados; la utilización de tierras que se encontraban improductivas; la diversificación de los destinos de producción, que pasaron de ser para el consumo exclusivo de equinos, a aportar especies para alimentación humana; y la articulación con instituciones públicas de ciencia, tecnología, educación y extensión.

socio-político más complejo que resulta en distintos beneficios.
Con respecto a los obstáculos que los investigadores hallaron en el método de producción agroecológica, Marasas dice que “la desventaja más grande es el temor que tiene la gente a producir sin químicos. Los prejuicios son muchos, porque cuesta el cambio conceptual de una forma de producir a otra. Por supuesto que pueden aparecer problemas, pero frente a una plaga u otra adversidad que surja, hay alternativas de control que no son químicas”.
Además, la especialista llama la atención sobre la formación de los técnicos en este sistema de producción. “El cambio no tiene que hacerlo solo el productor, sino también los técnicos. En general, las universidades todavía no están dispuestas a formar con un enfoque agroecológico, entonces los avances son lentos. Es necesario que ambos procesos se den en simultáneo”, enfatiza. De todos modos, indica que ya hay algunas iniciativas en esta dirección, como la Diplomatura en Agroecología y Economía Social y Solidaria, otorgada por la Universidad Nacional de Quilmes.
Marasas también destaca la importancia de involucrar a los productores en el proceso de investigación, es decir, de hacer ciencia con la comunidad. “La transición hacia un enfoque agroecológico precisa de actores que tomen decisiones y que las manejen con algún criterio; no basta con actores que miren desde afuera del sistema. Por eso, utilizamos la metodología de investigación-acción participativa, en vez de tratar el problema desde una mirada transferencista. Es todo un proceso que implica un abordaje no solo ecológico-productivo, sino también sociocultural, socioeconómico y ético”, concluye.
![]()
11 dic 2014
Temas: Agro, Agroecología, Cañuelas, INTA, Medio ambiente