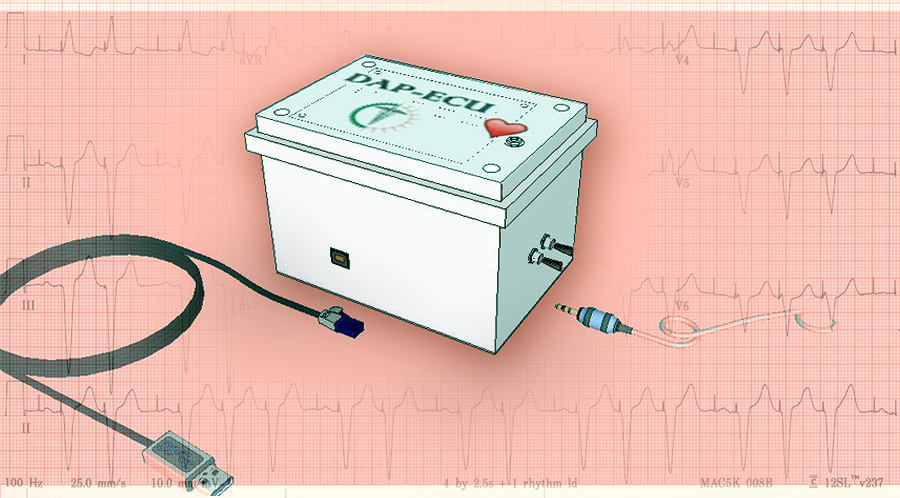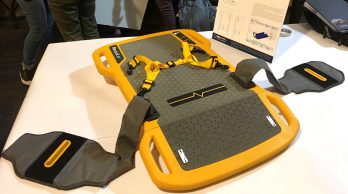La ciudad de Valparaíso, en Chile, fue sede de la tercera edición de TECNOx, una iniciativa que impulsa el desarrollo de tecnologías libres para problemáticas regionales. Participaron 18 equipos de 10 países que propusieron soluciones en diversas áreas, desde salud y alimentación hasta drones.
Agencia TSS – El desarrollo de tecnologías para resolver problemas de discapacidad, una aplicación que permite visualizar información nutricional en 3D en un supermercado y un kit para fabricar drones fueron algunos de los proyectos presentados en la tercera edición de TECNOx, una iniciativa de investigadores argentinos que busca promover el desarrollo de soluciones tecnológicas para problemas de relevancia social en América Latina. El formato que utiliza es el de “coopetencia” itinerante: una competencia colaborativa que “viaja” por la región estrechando lazos a través de la ciencia.
Mientras que las ediciones anteriores se realizaron en Buenos Aires (2016) y Guadalajara (2017), TECNOx 3.0 tuvo lugar en el Parque Cultural de Valparaíso, en Chile, entre el 16 y el 21 de abril pasados. El lema elegido fue “Tecnologías libres para América Latina”, en referencia a las herramientas de hardware y software de acceso libre. Durante una semana, 18 equipos provenientes de 10 países latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Paraguay y Venezuela) compartieron sus trabajos e intercambiaron ideas en espacios de debate y paneles de expertos.
“Dos aspectos que se suelen reconocer como valiosos en lo que tiene que ver con tecnologías libres son el bajo costo y la accesibilidad. Pero hay otra cosa que a mí me parece aún más valiosa: son tecnologías que podemos controlar, modificar y adaptar a las necesidades concretas que tenemos en América Latina”, le dijo a TSS Alejandro Nadra, doctor en Química, investigador del CONICET e ideólogo de TECNOx. Sobre el formato de “coopetencia”, explicó: “Me conflictuaba la idea de llamarlo competencia porque nos interesa que sea una instancia formativa, en la que se puedan extender lazos de colaboración entre distintos grupos. Entonces, no queríamos que se desvirtúe en si alguien ganó el premio, sino en cuánto se pudo aprender y construir”.

Uno de los proyectos presentados fue Juega Juampi, una iniciativa de dos programadores argentinos, Fernando Torres y Eduardo Cachizumba, que surgió durante la presentación de un desarrollo de videojuegos para chicos con autismo. Entre las personas que se acercaron a probarlo estaba Juampi, que además de tener autismo es ciego, por lo que no podía jugarlo. “Fue un baldazo de agua fría. Así que nos acercamos a la casa para hablar con la familia y saber qué necesitaba, con qué jugaba y qué le interesaba. En base a eso comenzamos a trabajar en tecnologías para chicos ciegos”, contó Cachizumba. De esta manera, realizaron una serie de prototipos y los fueron llevando a escuelas para ponerlos a prueba y mejorarlos.
Torres y Cachizumba también están trabajando en la instalación de una sala de estimulación multisensorial para la escuela infantil de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). Será la primera sala pública y gratuita del país de este tipo y su objetivo es estimular el desarrollo cognitivo, motriz y sensorial a través de colores, aromas, luces y juegos para chicos con y sin discapacidad. “Desarrollamos herramientas para crear juegos y rutinas porque creemos que es importante ofrecer tecnologías flexibles para que los especialistas puedan adaptarlas a las necesidades de cada niño”, dijo Torres. Según datos del INDEC, en el 98% de las escuelas del país se utilizan computadoras para fines educativos. Alrededor de cinco millones de personas poseen alguna discapacidad y se calcula que solo el 20% es capaz de utilizar una computadora. Por lo tanto, cerca de cuatro millones quedan excluidos de las posibilidades de aprendizaje y acceso proporcionadas por estas herramientas.
Otra iniciativa presentada fue Vuela, un taller de fabricación de drones de código abierto en la ciudad de Melipilla, Chile. La iniciativa está impulsado por jóvenes integrantes del Exploratorio Sombrero, un proyecto de investigación-acción que realiza diversas intervenciones en dos barrios marginales, en particular con la comunidad haitiana de la zona. Sus integrantes desarrollan un kit para la fabricación de drones para diversos fines a partir del uso de hardware y software libre. “Es un proyecto de tecnología y ciencia libre pero también de desarrollo local. Hay empresas que venden soluciones empaquetadas para obtener y procesar datos aéreos con el uso de drones. Con Vuela queremos suplir el déficit de información con una alternativa libre y abierta”, dijo Paz Bernaldo, integrante del equipo.
Otro objetivo es lograr que la herramienta para la fabricación de drones (disponible aquí) sea traducida a créole (o criollo) haitiano y a otros idiomas de la región. Actualmente, están trabajando en mejorar aspectos técnicos, como lograr una mayor estabilidad y calidad en la imagen, y en el desarrollo de diversos sensores a partir de los usos que la comunidad demande. “Los procesos de desarrollo local deben ser definidos por quienes viven el problema de primera mano. La inequidad que se observa en el espacio físico se reproduce en el espacio digital y para combatir ambos procesos de segregación es importante trabajar con la comunidad”, sostuvo Bernaldo. Hace poco, consiguieron financiamiento para extender el proyecto a la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia presentaron la app MijuyAllinta (en quechua, “comer bien”), que se basa en tecnología de realidad aumentada para visualizar en 3D la información nutricional de un producto alimenticio. De la misma manera que funciona el popular juego PokemonGo, al escanear el código de barras de los alimentos aparecerá superpuesta una etiqueta con información de fácil comprensión, con leyendas como “contiene grasas trans”, aunque el paquete no lo advierta. Al igual que en Vuela, los investigadores quieren superar la barrera del idioma y traducir la tecnología al quechua, hablado por unos tres millones de peruanos.
La bióloga Dulce Alarcón, integrante del equipo junto con el ingeniero electrónico Jean Pierre Tincopa y el sociólogo Jorge Tuanama, contó que en Perú había un proyecto de ley para obligar a las empresas a etiquetar en el envase si el producto contiene excesiva cantidad de azúcar, sal o grasas saturadas, como sucede en Chile. Sin embargo, debido a las presiones de la industria de alimentos, no se llegó a sancionar la ley. En el país andino, las enfermedades crónicas, como la diabetes, cáncer y afecciones cardiovasculares, que comparten factores de riesgo relacionados al estilo de vida y una alimentación no saludable, son la principal causa de muerte desde 2005. “Esta problemática sucede en gran parte del mundo. Por eso, no queremos que la iniciativa se limite al Perú y apuntamos a hacer una plataforma latinoamericana porque acceder a la información permite decidir qué comer”, afirmó Alarcón.
Además de la presentación de los 18 equipos, durante las jornadas de TECNOx también hubo sesiones de “desconferencias”, espacios de discusión horizontal a partir de diversos disparadores como “Desafíos de un proyecto socio-tecnológico continental” y “Rol del open source en la brecha tecnológica-cultural”.
Como balance de esta tercera edición, Nadra destaca una alta proporción de participación de mujeres en el evento, teniendo en cuenta que el área de tecnología y programación todavía está muy masculinizada: hubo un 44% de mujeres durante todo el encuentro y un 69% en la composición de los paneles. Al finalizar la semana, se definió que la próxima edición de TECNOx se realizará en Porto Alegre, en Brasil. “Cuando empezamos, hace tres años, esto era algo más chico y parecía difícil de coordinar. El hecho de que en el cierre de esta edición se hayan postulado cuatro países para ser la próxima sede fue una alegría enorme”, afirmó.
![]()
10 may 2018
Temas: América Latina, Electrónica, Hardware libre, Software, Software libre, Tecnologías abiertas, TECNOx