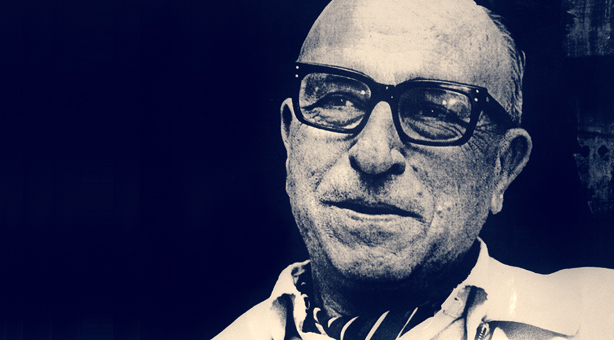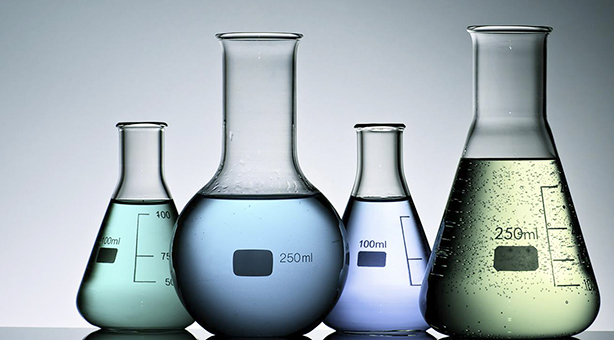“Innovación” puede significar cosas muy diferentes según el contexto. Profundizar los proyectos políticos anti-neoliberales en países de la región supone la capacidad de despojar esta noción de sus aspectos predatorios y desigualadores.
“Innovación” es un concepto económico que en la década de 1930 se enfocó en los individuos “emprendedores”, más tarde en las empresas y sus laboratorios de I+D y finalmente sobre los sistemas científico-tecnológicos a escala nacional, incluidas las universidades. Desde los años noventa, a través del concepto de “sistema nacional de innovación”, esta noción se ha tornado casi ubicua al involucrar, además, a las instituciones, las regulaciones macroeconómicas, la infraestructura en educación y comunicación, al sistema financiero, etc.
Entre los autores que, en los últimos años, influyeron en la Argentina, puede mencionarse a Morris Teubal, profesor de economía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que también fue consultor de la OCDE, el BID y el Banco Mundial. En su visita a la Argentina, invitado hace un tiempo por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Mincyt), habló de políticas de innovación y desarrollo industrial, sobre cómo generar capital de riesgo y crear nuevas firmas.
Otro autor influyente en la Argentina es Bengt-Åke Lundvall, también vinculado en el pasado a la OCDE y al Banco Mundial, quien también visitó la Argentina invitado por la Universidad de Buenos Aires y la UNSAM. Profesor de economía en la Universidad de Aalborg (Dinamarca), Lundvall sostiene que “el recurso fundamental en la economía moderna es el conocimiento y, por lo tanto, el proceso más importante es el aprendizaje”.
Un a priori de las formulaciones de Teubal o Lundvall, que se encargaron de remarcar en sus respectivas estadías en Buenos Aires, es que los principios de la “economía de la innovación” funcionan mejor en las sociedades menos desiguales, que la equidad social y jurídica y un Estado escrupuloso son condiciones de posibilidad de un sistema nacional de innovación. Con el foco puesto en Dinamarca, Lundvall enfatiza que en los sistemas nacionales de innovación las instituciones juegan roles claves como antídotos para la incertidumbre propia de la economía mundial.

Un segundo a priori no explicitado en estos autores es la autonomía económica y política. La dependencia económica es una variable ausente en estos enfoques. Lundvall admite que “conocemos muy poco acerca de la construcción de competencia e innovación en los países menos desarrollados”. Dicho brevemente, hay mucho que aprender de los economistas de la innovación, aunque nada de lo que dicen, como ellos mismos enfatizan, debe aplicarse a los países en desarrollo sin mediaciones teóricas sustanciales.
Para la Argentina y los países de la región hay un riesgo conocido: que en el proceso de adopción de estas ideas, siempre atropellados por la urgencia, nuestros economistas hagan exégesis textual, interpreten los estudios de caso como recetas “universales” y olviden que “innovación” es un concepto que se refiere a procesos sociales. Es decir, a procesos de formación de hábitos y valores políticos y empresariales, de culturas de organización y trabajo, de trayectorias institucionales y de las ideologías subyacentes que las guían, etc.
En el caso de la Argentina, no se puede obviar la presencia difícilmente asimilable, en general distorsiva, de grandes grupos concentrados y de capitales transnacionales, ni del escaso margen de maniobra de las políticas exteriores en lo que se refiere a su acompañamiento de la política económica, determinantes que plantean desafíos diferentes de “la innovación de producto o de proceso” de la que hablan los manuales, como la capacidad de intervención del Estado en las relaciones de poder al interior de las cadenas de valor.
La ley de producción pública de medicamentos podría ser un ejemplo de este tipo de requerimientos. No se trata de una regulación que intenta generar condiciones para que los laboratorios públicos se acerquen a la “frontera tecnológica” de la industria farmacéutica, sino que se propone acotar los márgenes de maniobra de los grandes capitales del sector que operan en el país para ganar capacidad de diseñar políticas públicas de salud acordes a un proyecto de país inclusivo. Podríamos razonar de manera semejante pensando en otros sectores de la economía argentina, desde el automotriz hasta el sector agropecuario.

Tampoco se puede olvidar que la competitividad de una economía nacional –igual que la rentabilidad empresarial– no es un fin en sí mismo, sino un medio para construir una democracia con equidad y desarrollo social. En un punto, esto mismo podría decirse de otra manera: el fin último no es innovar, sino resolver problemas relevantes. La cultura de la innovación se justifica y debe ser direccionada en este contexto de significados. No debemos invertir en nanotecnología porque este sector del conocimiento fue construido en los países centrales como la próxima tecnología de propósito general, sino que a partir de la agenda de problemas que son necesarios resolver se deberían detectar cuáles de ellos requieren qué tipo específico de nanotecnología.
De lo contrario, innovar puede tomar sentidos que vayan a contramano de las metas politicas. David Harvey explica que la innovación “es siempre una espada de doble filo” y que “si la explosión actual de innovación apunta en alguna dirección, esta es hacia el decrecimiento de las oportunidades de empleo para los trabajadores y de la creciente importancia de las rentas extraídas de los derechos de propiedad intelectual para el capital”. Para este autor la cultura capitalista “está obsesionada con el poder de la innovación” y, por esto mismo, “la innovación tecnológica se transformó en un objeto fetiche del deseo capitalista”.
Se puede innovar para crear empleo y calificación o se puede innovar para disciplinar a la clase trabajadora; los “vendavales de destrucción creativa”, según la famosa expresión de Schumpeter, que desencadenan las dinámicas de innovación pueden ser fuente de nuevas oportunidades y de desarrollo social o ser causa de descalificación laboral y de destrucción de capital social.
La Argentina hoy está en el medio del río y algunas alternativas políticas proponen desandar la última década y volver a la orilla de los años noventa. Estas propuestas también hablan de innovación y competitividad, pero los sentidos asignados a estas nociones, en general, no explicitan proyectos de país y modelos de sociedad. Y cuando lo hacen, la ideología que manifiestan es de raíz tatcheriana: “No hay sociedad, solo individuos”.
“Innovar” puede significar cosas muy diferentes en contextos diferentes. Innovar no es bueno a priori. Desnaturalizar los senderos de evolución tecnológica e institucional del capitalismo financiero, domesticar un nuevo sentido a través del diseño de políticas tecnológicas específicas y orientar los procesos de innovación en la dirección de un proyecto de país sustentado en valores colectivos y democráticos es lo que parece estar consolidándose en la Argentina a contramano de los planes del neoliberalismo global. En el horizonte hay problemas para resolver, no fronteras tecnológicas.
![]()
11 sep 2014
Temas: Destrucción creativa, Harvey, Innovación, Lundvall, Teubal