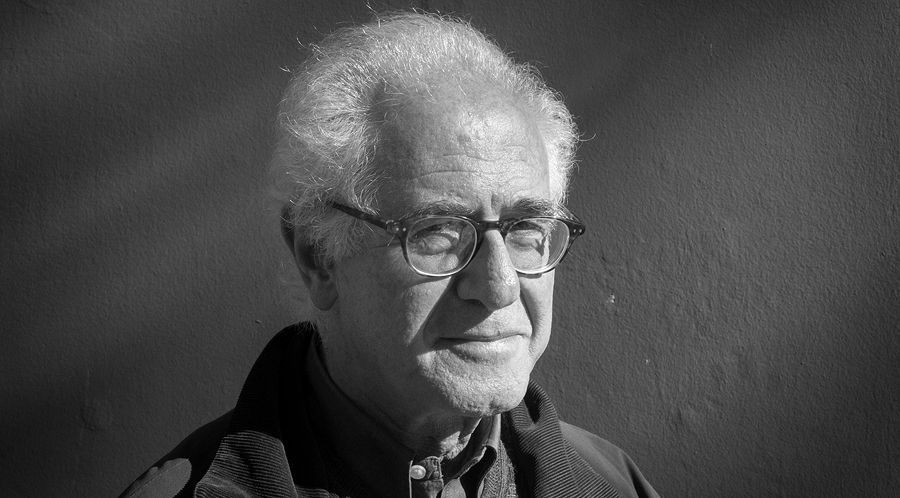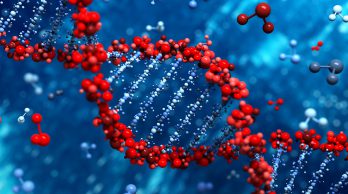Genetistas, geólogos, antropólogos y especialistas en criminalística son piezas fundamentales del rompecabezas por la identidad que gran parte de la sociedad argentina intenta reconstruir desde hace 40 años.
Agencia TSS – La tarea de los científicos forenses es un aporte clave para la recuperación de la identidad de personas desaparecidas. Genetistas, geólogos, antropólogos y especialistas en criminalística, estos “detectives” de guardapolvo blanco son parte del trabajo incansable que comenzó a realizarse en la Argentina desde que la palabra “desaparecido” resonó por primera vez durante la última dictadura militar, la más cruenta de todas las que sufrió la Argentina.
Ese trabajo comenzó hace muchos años, en noviembre de 1982, cuando Chicha Mariani y Estela de Carlotto, fundadoras de la recién nacida Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, se encontraron con Víctor Penchaszadeh, un genetista argentino radicado en Nueva York después de sufrir un intento de secuestro por parte de la Triple A en 1975.
-¿Cómo podremos hacer para identificar a nuestros nietos cuando retorne la democracia y empecemos a localizar a estos niños?, le preguntaron.
Penchaszadeh puso manos a la obra junto a la genetista norteamericana Mary Claire King y el matemático francés Pierre Darlu. El resultado fue una fórmula estadística que dio la vuelta al mundo bajo el nombre de “Índice de abuelidad”, que permitiría conocer la filiación entre abuelos y nietos sin necesidad de contar con la información genética de los padres ya que, en la mayoría de los casos, éstos estaban desaparecidos. El primer caso resuelto gracias a este índice fue el de la nieta recuperada Paula Eva Logares, en 1984.
“El aporte de Abuelas ha sido fundamental. Sin ellas no tendríamos los 119 nietos recuperados. Han sido la conciencia ética de la sociedad argentina y han luchado contra poderes de turno y medios de comunicación”, destaca Penchaszadeh, en diálogo con TSS. La directora del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), Mariana Herrera Piñero, también es contundente: “La bisagra que dio el puntapié para el desarrollo de cálculos estadísticos y de marcadores específicos para la genética forense fue el trabajo de Abuelas”.
Pero no solo comenzaron a “aparecer” nietos. También, los propios desaparecidos. En este caso, el gran protagonista ha sido el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), conformado en 1984 a partir de la iniciativa del antropólogo estadounidense Clyde Snow. En ese entonces, eran apenas un puñado de jóvenes estudiantes de antropología que comenzaron a buscar los restos de desaparecidos durante la última dictadura militar para devolverles esa identidad que les había sido secuestrada.

ética de la sociedad argentina y han luchado contra poderes de turno y medios de comunicación”, dice Penchaszadeh.
El EAAF está compuesto por 65 especialistas y han sido convocados para trabajar en 50 países de los cinco continentes. Ya llevan recuperados 1200 cuerpos, de los cuales 710 ya fueron identificados. “Lo que nos dicen los familiares es que, para ellos, la identificación de un familiar desaparecido es un momento muy triste, pero, a la vez, también representa la posibilidad de mitigar un poco el dolor, la angustia de tantos años de no saber qué pasó”, explica Luis Fondebrider, presidente del EAAF y parte del grupo fundacional del EAAF.
Pero el trabajo de restitución de la identidad no es exclusivo de genetistas y antropólogos. Hace poco más de una década, comenzó a gestarse el Equipo de Geología Forense (EGF), pionero en la Argentina y en el mundo en la búsqueda de restos de personas desaparecidas mediante el análisis del subsuelo. Está compuesto por dos geólogos forenses de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y dos de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Ellos son los encargados de preparar el terreno para los antropólogos forenses.
Algo similar sucede con los expertos en criminalística, como es el caso de los estudiantes y docentes de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), que han participado en la búsqueda de desaparecidos en un cementerio de la provincia de Corrientes y planean conformar un equipo multidisciplinario para colaborar de manera permanente con el EAAF.
Desenterrar la memoria
La primera vez que buscaron un entierro clandestino no sabían con qué se podían encontrar. Incluso a ellos les sonaba extraño: eran geólogos que excavaban en un cementerio en búsqueda de cuerpos. Era el año 2004 y la práctica era más que experimental: la geología forense recién sería aceptada oficialmente por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas en 2011. Pero la falta de antecedentes no evitó que se arremangaran las camisas y comenzaran a excavar. Primero, observaron cuidadosamente la composición de las capas geológicas del cementerio para obtener lo que llaman un perfil de referencia del lugar. Posteriormente, se dirigieron a una obra en construcción situada al fondo del predio. Había detalles en la estructura que les hicieron pensar que ahí abajo había algo que estaba de más. Compararon las capas del suelo con el perfil de referencia y encontraron que los materiales del subsuelo habían sido removidos. Fue cuestión de seguir excavando un poco más para dar con los cuerpos.
“Trabajamos en la ubicación de sitios potenciales de entierros clandestinos de personas que han sido desaparecidas de forma forzada. Hemos desarrollado una metodología para la ubicación de sitios y tenemos diferentes técnicas que vamos ajustando de acuerdo al ambiente en que nos toca trabajar”, indica el coordinador del EGF, Guillermo Sagripanti, que hace unas semanas fue jurado de la primera tesis doctoral en geología forense en Colombia, país que carga con 70.000 desaparecidos en su haber. “Consideramos que estamos abriendo un camino con esta especialidad en la región”, señala el especialista de la UNRC.

trabajar en 50 países. En la foto, en México.
La metodología implica dos etapas. En la primera se arma un inventario con imágenes satelitales, testimonios de familiares y todos los documentos que provee la Justicia para definir los lugares a excavar. En la segunda, se realiza el trabajo de campo, en el que se utilizan herramientas como la tomografía eléctrica y el georradar. Ambas tienen la función de detectar anomalías en el subsuelo que hayan sido hechas de manera artificial. El georradar emite ondas electromagnéticas que posibilitan tomar una especie de ecografía del subsuelo. Fue otorgado por la Jefatura de Gabinete de la Nación a mediados de 2015 y el EGF se comprometió a atender todos los casos de desaparición de personas en la región central del país.
Actualmente, el EGF trabaja, junto con el EAAF, en el predio del que fue el principal centro clandestino de detención (CCD) de la provincia de Córdoba: La Perla. También, en el CCD Campo Las Lajas, en Mendoza. “Ahí encontramos partes de carrocería de autos enterradas a cuatro metros y medio de profundidad. Aún nos falta extraer parte del material”, explica otro integrante del EGF, el geólogo forense de la UNSL Aldo Giaccardi. “La geología forense es algo que prácticamente inventamos nosotros, estamos iniciando la historia”, agrega.

la búsqueda de Nicolás Sabena, desaparecido en 2008. Foto: G. Sagripanti.
Tal vez hayan pensado algo similar los miembros fundacionales del EAAF cuando, en 1984, sentaron las bases de la antropología forense para la búsqueda de desaparecidos. “La democracia aún era muy frágil y había mucha incertidumbre sobre qué iba a pasar. Era todo muy nuevo para nosotros: pasamos de trabajar en un ámbito universitario a trabajar con jueces, policías y familiares de desaparecidos. Fue fundamental la capacitación que nos brindó Clyde Snow y el apoyo de organismos de derechos humanos”, apunta Fondebrider.
Para identificar restos óseos es necesario comparar dos tipos de información: ante mortem, reconstruida a partir de testimonios y documentos para saber cómo era la persona en vida; y post mortem, analizada a partir del esqueleto encontrado desde un punto de vista multidisciplinario. De esa manera, se establece un perfil biológico de la persona que permite establecer características como sexo, estatura y la edad al momento de la muerte. El antropólogo explica: “Todo lo que hacemos en vida se manifiesta en nuestros huesos”.
Según Fondebrider, “interactuamos todo el tiempo con familiares, militantes de los años 70, colegas… Por eso, no sentimos que estamos trabajando ‘en la muerte’ todo el tiempo, sino que, al revés, estamos más que nunca en la vida”.

Otra disciplina que permite obtener datos importantes para saber si un cuerpo hallado pertenece a un desaparecido es la criminalística. Su aporte tiene que ver principalmente con establecer la causa de muerte y obtener detalles del contexto de entierro, a través de tareas de medición y de distintos tipos de registro y documentación, como fotografías, croquis y planimetrías. Por eso, desde el Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la UNNE surgió la idea de formar e involucrar a los estudiantes en este tipo de casos. Este mes realizaron los dos primeros trabajos de campo, en colaboración con el EAAF y en el marco de dos causas judiciales: en el cementerio de la localidad de Empedrado y en el predio militar de Santa Catalina, ambos situados en la provincia de Corrientes.
El licenciado en Criminalística Sebastián Streuli, coordinador de la actividad, le dijo a TSS: “El año pasado trabajamos en unas 40 tumbas sin identificación, en las que se creía que podía haber desaparecidos. Analizamos la información recolectada y determinamos cuatro posibles lugares de intervención. Se realizaron las tareas de excavación, se hicieron los análisis in situ de los restos óseos y, finalmente, el EAAF los llevó al laboratorio para hacer análisis más exhaustivos”. Streuli dice que están trabajando para conformar un grupo de trabajo que involucre a otras carreras de la universidad. “Nuestra meta es conformar un grupo estable que pueda trabajar de manera solidaria en las provincias del nordeste del país, como Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa”, sostiene.
Con el avance de la genética
Los primeros nietos recuperados gracias al índice de abuelidad fueron el resultado de un proceso casi artesanal, al menos si se lo compara con la manera casi automatizada en que se hace actualmente. Hasta principios de los 90, las pruebas genéticas para probar filiación entre abuelas y nietos no se podían realizar de manera directa a través del ADN, sino que se basaban en el análisis de sus productos, como el grupo sanguíneo, proteínas plasmáticas y, principalmente, antígenos de histocompatibilidad.
La desventaja de los antígenos es que requerían que el análisis se realizara con la muestra recién extraída. Por ende, no se podía guardar la información para armar una base de datos y hacer futuras comparaciones. Este problema se solucionó cuando los avances científicos y tecnológicos permitieron analizar el ADN de forma directa.
Además, así es posible guardar, no solo la muestra química, sino también un perfil genético digitalizado, que se puede utilizar para futuras comparaciones. Este factor fue clave para que, en 2007, el EAAF crease un Banco de Datos Genéticos a través de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. A partir de entonces, hubo un importante aumento en la cantidad de identidades restituidas. Un año antes se había creado el Laboratorio de Genética Forense, con sede en la provincia de Córdoba, dirigido por el genetista Carlos Vullo. “El problema que tuvimos con el desarrollo tardío de la genética es que pasaron más de 20 años hasta que pudimos empezar a armar la base de datos de familiares de desaparecidos y muchos de ellos ya están muertos. Hemos tenido que recurrir a la exhumación en el caso de familias que han quedado poco representadas en el banco. A veces, tenemos restos óseos que no dan coincidencias con la familia, a pesar de que ese resto ha sido recuperado de un ambiente que, por toda la información ante mortem, indica que puede pertenecer a un desaparecido ejecutado en la época de dictadura”, indica Vullo. En la actualidad, el banco consta de 10.400 muestras que representan unos 4200 grupos familiares.

El BNDG comenzó sus estudios en 1984 y fue creado por ley en 1987. “Es el primer banco en el mundo en guardar datos genéticos de familiares que buscan a los niños apropiados”, remarca su actual directora. El banco se alimenta por dos vías: presentaciones espontáneas de gente que cree que podría haber sido apropiada durante la dictadura o a partir de una causa judicial abierta. Esas muestras van a los equipos automatizados para la extracción del material genético, que ingresa a distintas áreas para ser analizado a través de diversos marcadores. Finalmente, se realiza el análisis estadístico que determina la probabilidad de que la persona pertenezca a un grupo familiar y se elabora el informe final.
El BNDG alberga muestras de 365 grupos familiares, con un promedio de siete individuos por grupo, pero en total ya se han analizado unas 9500 muestras en el banco. “Con el banco de datos del EAAF compartimos información y muestras. Si bien ellos buscan identificar a los desaparecidos y nosotros apuntamos a encontrar a los nietos, todos estamos yendo hacia el mismo lugar”, dice Herrera Piñero.
Los científicos también destacan la importancia del rol del Estado en las tareas de restitución de la identidad. “No alcanza con que el Estado diga que va a dejar que continúen los juicios. El Estado debe comprometerse activamente, porque es criminal que un posible nieto esté caminando por el mundo y una abuela lo esté buscando, pero que no puedan encontrarse porque un Estado no acompaña”, sostiene la genetista. Por su parte, el geólogo Giaccardi dice: “Nosotros no hemos tenido financiamiento por parte del Estado y la mayor parte de esto lo hemos hecho a pulmón”.
Se cumplieron 40 años del comienzo de la dictadura más cruenta que padeció la Argentina. ¿El paso del tiempo es una presión al momento de realizar el trabajo?
Fondebrider: Sí. Es una responsabilidad muy grande, porque los familiares confían en nosotros. Utilizamos las técnicas más avanzadas y hacemos el mayor esfuerzo posible, pero también somos claros con los familiares en que la ciencia no es magia. Si los que hicieron esto dijeran dónde están los cuerpos, sería todo mucho más fácil.
Vullo: Siempre es una presión. Han pasado 40 años y hay gente que se ha muerto en el camino sin poder siquiera juntarse con los restos de su ser querido. Para nosotros, es un desafío tratar de ir lo más rápido posible.
Herrera Piñero: Es una presión porque el tiempo pasa y los familiares fallecen. Eso es triste. Nos ha pasado que algún nieto, sabiendo que ha sido apropiado, recién decide presentarse cuando han fallecido los apropiadores porque tiene miedo de que los condenen, y esto va en desmedro del tiempo. Nos da mucha pena cuando fallece una abuela que no ha podido darse un abrazo con su nieto, aunque sea a último momento. Y 40 años es mucho tiempo.
![]()
24 mar 2016
Temas: Abuelas de Plaza de Mayo, Antropología forense, Criminalística, Derechos humanos, Estudios forenses, Genética, Geología forense