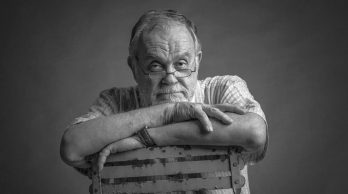El autor de Sociedad del Riesgo (1986) murió el 1 de enero y dejó inconclusa su teoría sobre la «cosmopolitización», su última apuesta conceptual que propone un nuevo modo de conceptualizar la globalización. Por Ana María Vara
__
Las palabras iniciales de Sociedad del riesgo, la obra que convirtió a Ulrich Beck en uno de los pensadores clave del siglo XX, tienen el brillo de una revelación:
“En la modernidad avanzada, la producción social de riqueza es sistemáticamente acompañada de la producción social de riesgos. Como consecuencia, los problemas y conflictos relacionados con la distribución en una sociedad de escasez se superponen con los problemas y conflictos que surgen de la producción, definición y distribución de los riesgos producidos por la tecno-ciencia”.
Publicado en alemán en 1986, cuando fue traducido al inglés en 1992 el libro ya llevaba vendidos 60.000 ejemplares: una cifra inimaginable para un ensayo sociológico. Es que captaba como pocas un espíritu de época: la toma de conciencia de que el avance científico-tecnológico nos coloca ante amenazas inciertas, no a consecuencia de su fracaso sino de su éxito.
Esta mirada implica, en primer lugar, que la política pasa a ocupar un lugar central en relación con la tecnología, en la medida en que en las sociedades actuales los riesgos dependen de lo hecho, no de lo dado. En ese sentido, los riesgos son “políticamente reflexivos”, destaca Beck. Esto quiere decir que la sociedad ya no se enfrenta con la naturaleza sino consigo misma: con sus propias decisiones.
Una segunda consecuencia que se desprende de la cita inaugural es el lugar imprescindible pero no exclusivo ni excluyente de los expertos. El juicio técnico es apenas una de las voces pertinentes en los debates sobre impactos ambientales y sociales de la tecnología. Y esto, sobre todo, debido a las limitaciones de la producción de conocimiento: si cada tecnología implica nuevos riesgos, la incertidumbre es inherente a su desarrollo y, por lo tanto, es imposible a priori agotar el análisis experto.
Como explicaría Beck en su obra La sociedad del riesgo global, publicada en 1999, “La pregunta más importante es cómo tomar decisiones en condiciones de incerteza manufacturada, donde no sólo la base de conocimiento es incompleta, sino cuanto más y mejor conocimiento muchas veces significa más incerteza”.
Saber y no saber
Entre las muchas líneas que abrió el trabajo de Beck, la cuestión de los límites del conocimiento resulta especialmente inquietante en relación con la tecnología. Inquietante y a la vez, liberadora. En un trabajo de 2012 escrito con Peter Wehling y no traducido al español (“The politics of non-knowing: an emerging area of social and political conflict in reflexive modernity”), Beck advierte sobre la magnitud y urgencia de los riesgos, sobre su “poder explosivo” en función de lo que no sabemos. Tomando como ejemplos la crisis financiera global, el cambio climático, los organismos genéticamente modificados y la diseminación de la gripe A, señala que “a pesar de todas las afirmaciones en contrario, numerosas esferas de la acción y la política en las sociedades contemporáneas están condicionadas por el no-saber en lugar de por el conocimiento”.

Despeja, en primer lugar, dos fantasmas de la primera modernidad que encuentra ya en Francis Bacon: que nuestra ignorancia se debe a que todavía no produjimos ese conocimiento, o que se debe a nuestros prejuicios o limitaciones culturales. Beck sostiene, por el contrario, que el no-saber es una consecuencia de nuestro saber. No, a la manera de Karl Popper, porque cada hallazgo abre nuevas preguntas, sino por un motivo más profundo, radical: porque la producción de conocimiento es necesariamente selectiva, y por lo tanto, por sí misma genera, a la vez, conocimiento y no-conocimiento. Se trata de un “no-saber manufacturado”, en su propio subrayado, que permanece latente, implícito y sin reconocer. Y que eventualmente se manifiesta “debido solo a eventos completamente inesperados con consecuencias potencialmente graves”.
Estas observaciones terminan de dar por tierra con el monopolio interpretativo de la ciencia: hay un no-saber que conocemos, porque nos falta investigar; pero hay también un no-saber que ignoramos, debido a las consecuencias imprevisibles de nuestras tecnologías. El adelgazamiento de la capa de ozono y el cambio climático son dos ejemplos claros: nada hacía prever que los CFC, compuestos poco reactivos, poco inflamables y no tóxicos, lanzados a la atmósfera, podrían destruir el ozono que nos protege de las radiaciones ultravioletas; nada hacía prever que el aumento de concentración de un gas tan común e imprescindible para la vida como el dióxido de carbono podía dar lugar a cambios descomunales en el ecosistema planetario.
En este sentido, Beck fue refinando su definición de riesgo hasta dar con una formulación que sintetiza una compleja problemática en una imagen elocuente: el riesgo no es la catástrofe sino “la anticipación de la catástrofe”. De esta manera logró conjugar los aspectos materiales y discursivos del riesgo, la incumbencia de las ciencias empíricas y las sociales en su estudio: el riesgo es algo “real”, es consecuencia de una amenaza concreta, pero sólo existe si lo percibimos como tal, si lo definimos como tal. Y al hacerlo, nos obliga a actuar. Con lo cual, Beck también se aleja de los fatalismos, de cualquier posible marcha atrás, y reintroduce la racionalidad cuestionada: si nuestras decisiones pasadas nos colocaron ante la “anticipación de la catástrofe”, sólo nuevas deliberaciones y nuevas acciones pueden impedir que ésta acontezca.
Teoría en marcha
La muerte inesperada de Beck el 1° de enero pasado dejó una obra inmensa: decenas de libros y más de ciento cincuenta artículos y capítulos donde hizo aportes clave a la teoría sociológica para pensar la contemporaneidad.
Pero queda inconclusa una última apuesta conceptual: su teoría sobre la “cosmopolitización”, un nuevo modo de entender la globalización, para la que desarrolló dos importantes nociones —“catastrofismo emancipatorio” y “metamorfosis del mundo”. Es significativo que el caso empírico sobre el que estaba trabajando sea el cambio climático: un problema que es emblema de las consecuencias impredecibles de una tecnología a la vez que del desastre anunciado: hoy sabemos que algo puede pasar, aunque no sepamos exactamente qué ni cuánto. Se trata, además, de un fenómeno que convierte a todos los habitantes del planeta en una “comunidad del riesgo”, en la medida en que nadie puede sustraerse completamente a sus efectos.

Foto / Europe-Asia Research Nework (EARN)
Beck estaba dirigiendo un proyecto del European Research Council, Cosmo-Climate Research Project —o Cosmopolitismo metodológico: en el laboratorio del cambio climático. Había comenzado en 2013 y terminaría a comienzos de 2018, con investigadores de Alemania, Gran Bretaña, Dinamarca, Estados Unidos, Australia, Israel, Corea, China, Japón, Argentina y Brasil.
Su último trabajo publicado es precisamente fruto de este proyecto. En “Emancipatory catastrophism: What does it means to climate change and risk society?”, que apareció en el número de enero de este año en Current Sociology, Beck pone el acento no en qué hemos hecho y haremos con el cambio climático, sino en qué ha hecho el cambio climático con nosotros. “Lo que nadie ha visto es que el concentrarnos en las soluciones nos impide ver el hecho de que el cambio climático ya ha cambiado el mundo —nuestro modo de estar en el mundo, nuestro modo de hablar del mundo, nuestro modo de imaginar y actuar en política,” destaca.
El “catastrofismo emancipatorio” se debe a lo bueno que resulta de los malos efectos secundarios. Estamos ante una “metamorfosis del mundo”, traducción de la palabra alemana Verwandlung, que cambia el paisaje de las clases; que demanda “nuevas normas, leyes, mercados, tecnologías y comprensión de la nación y el estado, así como la cooperación internacional e inter-urbana”; que nos obliga a superar las visiones fronteras adentro y abandonar el “nacionalismo metodológico”; y que exige que se incluya en las decisiones a aquellos que han sido tradicionalmente excluidos. “La escala del cambio supera nuestra imaginación”, subraya.
Beck había presentado este trabajo en julio pasado, en la Universidad Nacional de Seúl, en un seminario organizado por su colega y amigo Sang-Jin Han. Como integrante del proyecto, fui seleccionada para comentarlo en el encuentro y la revista. Presenté una serie de cuestiones vinculadas a la explotación e industrialización del litio, mineral imprescindible para las baterías de los autos eléctricos, que permitirían reemplazar el petróleo. El litio es muy abundante en un triángulo que abarca el sur de Bolivia, norte de Chile y noroeste de la Argentina, países que reclaman y tienen los recursos políticos para lograr que esta vez no se repita la explotación neocolonial. Para lo cual debemos desarrollar tecnologías y negociar conjuntamente.
Beck me respondió precisando las diferencias entre neocolonialismo y cosmopolitización, en tanto la segunda supone la apertura de las relaciones de poder y una distribución de las dependencias más simétrica, pero advirtiendo que la misma “no es unidireccional” y que, por lo tanto, incluye “la posibilidad de que se refuercen las estructuras de poder imperialistas”.
Su ausencia será más sentida en la medida en que su reflexión seguía fresca, esperanzadora, crítica y provocativa.
![]()
12 ene 2015
Temas: Cosmopolitización, Percepción del riesgo, Sociedad del riesgo, Ulrich Beck